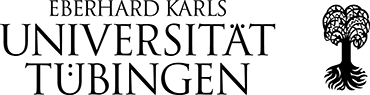Carl Antonius Lemke Duque: La Revista de Occidente (1923–1936): interdisciplinariedad – transnacionalidad – modernidad
¿Dónde está el peligro? — En nuestra pereza. Como ningún otro foco irradia tanta luz, hay gentes para quienes toda luz mana de la Revista y sus derivaciones. Gentes para quienes toda la biología es Uexküll o toda estética es Meumann. Gentes que reciben como apodíctica cualquier sentencia de Scheler o de Simmel. Hasta cuando Ortega previene a sus lectores contra la excesiva confianza en los libros que hace traducir, no corrige nuestra ceguera: Spengler ha cundido como epidemia, al menos en gran parte de la América del Sur; ha servido de clave para todas las cuestiones, como en otro tiempo servía Spencer. Valoraciones, la revista de La Plata, definía una vez dos tipos de “escritores serios“: los que sólo han leído a Spencer y los que sólo han leído a Spengler. ¿Habrá quien se acuerde todavía de los tiempos en que Unamuno tronaba contra el alcanismo, la omnímoda influencia de la Bibliothèque de Philosophie Contemporaine del editor Alcan? (Henríquez Ureña)
Introducción
Durante los años veinte y treinta, la famosa Revista de Occidente fue, sin duda alguna, la revista cultural que más impacto tuvo en el mundo vanguardista, intelectual y académico de España. Fundada en 1923 por José Ortega y Gasset (1885–1955) e interrumpida en su primera época de aparición, en 1936, con el estallido de la guerra civil fue, además, una revista no sólo de carácter europeo sino de alcance transatlántico por su notable recepción en el mundo latinoamericano. Como lo demuestran las palabras del filólogo dominicano Pedro Enríquez Ureña (1884–1946), citadas a modo de introducción, la Revista de Occidente llegó a tener un papel sumamente dominante y casi omnipresente. Posteriormente, fue calificada como uno de los ‘motores de modernización’ más importantes de la España de entreguerras por parte de la investigación científica internacional (López Campillo; Miranda Matos). Hasta hoy en día, los colaboradores del así llamado ‘círculo de la Revista de Occidente’ siguen teniendo la fama de haber sido los representantes claves de una ‘minoría selecta’ entre la sociedad española, que actuó tanto de instrumento canalizador de los impulsos europeos de modernización que ella misma introdujo en España, como de centro gravitatorio de la propia transformación progresiva de la sociedad española de los años veinte y treinta (Fusi Aizpurúa; Cacho Viu, 187–200; Camazón Linacero).
La base más importante para esta valoración en torno al carácter progresista y modernizador de la Revista de Occidente consiste, sobre todo, en la impresionante productividad de su editorial, fundada en 1924. Por esta vía, la Revista de Occidente publicó en España hasta la primavera de 1936 más de medio millón de libros, que en su mayoría fueron traducciones de monografías extranjeras, sobre todo de autores alemanes. Este simple dato empírico demuestra por qué la Revista de Occidente fue percibida durante los años veinte y treinta, no sólo en España, como la ventana más importante del mundo hispanohablante hacia Europa convirtiéndose, además, progresivamente en el punto de referencia crucial para todas las actividades y transferencias germano-españolas de entreguerras (Franzbach; Salas/ Briesemeister; Jover Zamora/ Gómez-Ferrer Morant). Por los artículos, notas y reseñas que se publicaban en ella sirvió, de hecho, como plataforma para un amplio abanico de discursos científicos, intelectuales, de arte, cultura, etc. De este modo, la Revista de Occidente se enlazaba, como centro discursivo, con otras revistas especializadas como, por ejemplo, los Archivos de Neurobiología (1919–), la Revista de Pedagogía (1922–1936), la Revista de Derecho Privado (1926–1936) o Cruz y Raya (1933–1936).
En cuanto al carácter progresista de la Revista de Occidente, la investigación internacional reciente ha enfocado tres aspectos estructurales que permiten analizar su impulso modernizador de forma más concreta y profunda (Lemke Duque 2014): a) el grado de ‘interdisciplinariedad’ y b) el grado de ‘transnacionalidad’, los cuales están relacionados con c) la parte formal-estructural de la ‘modernidad’, cuyo lado material consiste en los contenidos concretos que se fueron ‘negociando’ en los distintos discursos lanzados en la propia Revista a modo de diálogo con las publicaciones de su editorial y con otras revistas especializadas de aquella época.
En las presentes páginas se enfocarán algunos casos ejemplares de la Revista de Occidente que dejan entrever hasta qué punto es posible considerarla, a nivel de contenidos concretos, como medio discursivo interdisciplinar (I). Además, se aportarán algunos datos estructurales básicos que permiten valorar el carácter »transnacional« de la Revista de Occidente (II.). Y, por último, (III.) se proporcionarán algunos aspectos esenciales para reflexionar sobre el ‘efecto modernizador’ de la Revista teniendo en cuenta los resultados materiales y formales expuestos en los enfoques previos (I.) y (II.).
I.
El carácter interdisciplinar de la Revista de Occidente se pone de manifiesto, sobre todo, en los múltiples discursos llevados a cabo mediante la publicación de artículos, reseñas y notas de comentario que, efectivamente, conectaron no sólo diferentes temas sino también muy diversos campos de investigación científica. Uno de los discursos más importantes y representativos de la Revista de Occidente llega, por ejemplo, del campo de la Arqueología, se va insertando en el de la Teoría Política, pasando por el de la Historiografía y las Ciencias Culturales y, finalmente, acabará integrando aspectos claves de Teología y de la Historia de las Religiones. El punto de partida de este discurso representativo son las publicaciones y comentarios de la Revista de Occidente en torno a las excavaciones, es decir, investigaciones etno-históricas del arqueólogo alemán Adolf Schulten (1870–1960) sobre la temprana cultura atlántico-mediterránea en el sur de la Península Ibérica. La discusión sobre esa cultura atlántica llamada Tartessos se realizó en la Revista de Occidente dentro de un enfoque muy amplio sobre la prehistoria en general y sobre los orígenes de los íberos, o mejor dicho, de la cultura hispánica en concreto. La mayoría de las contribuciones de este discurso etno-prehistórico eran aportaciones de parte de investigadores ya reconocidos, como el catedrático madrileño Hugo Obermaier (1877–1946) o el catedrático y director del departamento arqueológico del Instituto de Estudios Catalanes en Barcelona Pedro Bosch Gimpera (1891–1974). La tesis principal de estos dos colaboradores de la Revista de Occidente consistía en un ‘reduccionismo etnológico’ según el cual los grupos y pueblos de inmigración ibero-africanos se caracterizaban por una ‘diversidad etnológica’ de corte general opuesta a la homogeneidad característica de las razas indígenas como, por ejemplo, los vascos, que habían conservado sus rasgos individuales, sobre todo, por su aislamiento geográfico.
En sus contribuciones para la Revista de Occidente el arqueólogo Schulten hablaba de los tartesios calificándolos como habitantes de “la más antigua ciudad de comercio“ (älteste Handelsstadt), es decir, “el primer centro cultural de Occidente“ (das erste Kulturzentrum des Westens) en el sentido de un “equivalente hespérico de las antiguas concentraciones culturales del Oriente“ (hesperisches Gegenstück zu den uralten Kulturstätten des Orients) como Babilonia, Memphis, Knossos o Phaistos. Schulten subrayaba, siguiendo el ‘reduccionismo etnológico’ de sus dos colegas Obermaier y Bosch Gimpera, el carácter ordenado, estructurado y disciplinado del Estado aristocrático-monárquico (das wohlgeordnete aristokratisch-monarchische Staatswesen) del los tartesios frente al anárquico amor a la libertad de los pueblos ibéricos del interior de la Península (freiheitsliebende Stämme des Innern) que, según el arqueólogo alemán, sólo aguantaban a un rey en tiempos de guerra. En este sentido, Schulten calificaba la colonización de la Península Ibérica por parte de estos “navegantes orientales“ (Kolonisierung) como un reinado de una “minoría dominante“ (Elitenherrschaft) que disponía, simplemente, de una “superioridad“ cultural (Überlegenheit) (Schulten 1922, VIII, 2, 62, 73 ss.).
El Imperio de Tartessos era muy extenso. Fue la única política de gran porte que logró cuajar en la vieja Iberia. [...] Todo esto, en conjunto, da idea de un pueblo antiquísimo, de vieja cultura, con florecientes industrias, comercio y agricultura; un pueblo que supo reunir en un gran Imperio todas las tribus de la España meridional, que poseía leyes, reyes y una literatura venerable; que sabía ofrecer al extranjero amistosa y cortés hospitalidad, pero que fue incapaz de resistir el empuje de los conquistadores. Justamente estos rasgos contradicen uno por uno la índole del carácter ibérico (Schulten 1923, 87–88).
La tesis del ‘reduccionismo etnológico’ apoyada en las investigaciones de la arqueología internacional y su respectiva interpretación de la historia cultural hispánica en términos sociopolíticos fue compartida, prolongada y transformada no sólo en los discursos de la Revista de Occidente sino que apareció, también, en el famoso ensayo político de Ortega y Gasset, España invertebrada, de 1922. En el apartado seis de este ensayo, el director de la Revista de Occidente se refería bajo el subtítulo ‘La ausencia de los mejores’ a la famosa tesis del historiador Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña (1893–1984), que había caracterizado al imperio visigodo en España como una especie de ‘feudalismo degenerado’, es decir, de un “grado muy inferior“ frente al feudalismo jerárquico-superior de los francos; según Ortega y Gasset este diagnóstico histórico y político-social se debía a un descenso de la ‘vitalidad etnológica’ de los “visigodos germanos alcoholizados de romanismo“ (Ortega y Gasset 1983, tomo 3, 111–116).
Los ‘señores’ van a ser el poder organizador de las nuevas naciones. No se parte, como en Roma, de un Estado municipal, de una idea colectiva e impersonal, sino de unas personas de carne y hueso. El Estado germánico consiste en una serie de relaciones personales y privadas entre los señores. [...] Pero los visigodos, que arriban ya extenuados, degenerados, no poseen esa minoría selecta. Un soplo de aire africano los barre de la Península, y cuando luego la marea musulmana cede, se forman desde luego reinos con monarca y plebe, pero sin suficiente minoría de nobles. Se me dirá, a pesar de esto, supimos dar cima a nuestros gloriosos ocho siglos de Reconquista. Y a ello respondo ingenuamente que yo no entiendo cómo se puede llamar reconquista a una cosa que duró ocho siglos. Si hubiera habido feudalismo, probablemente habría habido Reconquista, como hubo en otras partes Cruzadas, ejemplos maravillosos de lujo vital, de energía superabundante, de sublime deportismo histórico. [...] Venimos, pues, a la conclusión de que la historia de España entera, y salvas fugaces jornadas, ha sido la historia de una decadencia. [...] El secreto de los grandes problemas españoles está en la Edad Media (Ortega y Gasset 1983, tomo 3, 116, 117 y 118).
La Revista de Occidente fue uno de los medios discursivos centrales de dicha tesis del ‘feudalismo degenerado’ de la España medieval. Dentro del mismo marco de investigación, en el cual se llevaron a cabo también varios proyectos de intercambio germano-español en cooperación con el Centro de Estudios Históricos financiados por la Görres-Gesellschaft, Sánchez-Albornoz y Menduiña publicó además otros comentarios y observaciones constitutivos del discurso como tal. Los más importantes fueron, sin duda, la ponencia sobre la batalla de Covadonga (722 después de Cristo) presentada en el Centro de Intercambio Germano-Español en Madrid, el 13/11/1929, y posteriormente publicada en la Revista de Occidente, (Sánchez-Albornoz 1931) y sus contribuciones en el órgano de publicaciones de la Görres-Gesellschaft (Sánchez-Albornoz 1930). Además, amplió estos datos de investigación en una serie de contribuciones para la revista científica del Centro de Estudios Históricos (Sánchez-Albornoz 1925 y 1927). Habría que subrayar, además, que Sánchez-Albornoz había sido ya, en 1923, el impulsor decisivo de la generalización de dicha tesis básica hacia una teoría general de un ‘feudalismo retrasado’ español al concretar en un artículo publicado en la Revista de Occidente el desarrollo particular de la España medieval con respecto a su estructura de poder apuntando la “génesis de nuestra diferenciación de Europa“ (Sánchez-Albornoz 1923).
Al cabo, en la segunda mitad del siglo IX, cuando ya Francia caminaba deprisa hacia lo que se ha llamado impropiamente régimen feudal, comenzó en la meseta la restauración cristiana. [...] Este régimen peculiar de la propiedad y esta considerable masa de hombres libres económica y jurídicamente que la repoblación produjo y los documentos atestiguan, imprimieron a nuestra historia medieval sello distintivo y dieron tal vez para siempre al «elemento pueblo» su papel primordial en los destinos de España. [...] En una sociedad organizada de esta forma, sobre una pequeña y media propiedad, sobre unas masas de simples libres y con una realeza omnipotente en la cumbre, no podía surgir un estado feudal. No era cuestión de más o de menos germanismo, de mayor o menor asimilación de la cultura y de las fórmulas romanas. Faltaban sencillamente las condiciones en que podían desenvolverse las instituciones prefeudales. [...] En adelante nos separó de Europa, no sólo un secular retraso, sino múltiples diferencias orgánicas; a veces incluso nos anticipamos a los demás Estados de Occidente (Sánchez-Albornoz 1923, 305, 307, 308 y 309).
La linea de argumentación bio-etnológica considerada como base fundamental para la valoración política y social de la historia española se plasmó además, algunos años después de la Segunda Guerra Mundial, en las reflexiones del filólogo Américo Castro y Quesada (1885–1972). En sus dos estudios sobre España en su historia (1948) y La realidad histórica de España (1954) Castro seguía la tesis de la ‘singularidad política y social‘ de España frente a Europa al modificar, tan sólo levemente, las particularidades de la cultura hispano-árabe en torno a un “proceso de islamización” y “talmudización del cristianismo místico español” del siglo catorce (Castro 1948, 96–106 y 470–537; Castro 1954, 127–135, 444–496, 511 y 553).
Un sucinto cotejo de ambas gestas confirmaría la idea que corre a lo largo de este libro, a saber, que el hispano-cristiano (según nos hacen ver sus usos, lengua, literatura y arte) estaba bien enlazado con Europa, pues había tomado de ella cuanto necesitó y le fué posible; a la vez, conservó, una irreductible y agresiva singularidad, debida en lo esencial al carácter cristiano-islámico de su disposición vital; su realidad, vista a cierta luz, aparece como una seudomorfosis semejante a la que el lenguaje nos ha puesto de relieve, y descubre pliegues y hábitos contraídos en pugnas alternadas, y en ocasiones simultáneas, contra el muslim y el cristiano europeo, superior entonces al hispano (Castro 1948, 246 y s.; Castro 1954, 263).
II.
Respecto al segundo aspecto del carácter transnacional de la Revista de Occidente habría que tener en cuenta que Castro, en ambos estudios mencionados, utilizaba para su tesis de la ‘singularidad española’ un elemento constructivo fundamental de la morfología de las culturas del historiador alemán Oswald Spengler (1880–1936) cuya enorme y profunda recepción en España mediante la Revista de Occidente fue, sin duda, uno de los casos de intercambio cultural transnacional más importantes de la época de entreguerras en España y en el mundo latinoamericano (Lemke Duque 2013y 2010). De hecho, el famoso libro de Spengler sobre la Decadencia de Occidente figuraba como eje central de la reconocida Biblioteca de las Ideas del Siglo XX que Ortega y Gasset dirigió en Espasa-Calpe. Se trataba no sólo de una serie de libros científicos sino de una biblioteca paradigmática en cuanto a un nuevo concepto único de la ciencia. Todos sus números fueron traducciones de libros extranjeros en su mayoría de habla alemana como, a parte de Spengler, por ejemplo el neokantiano Heinrich Rickert (1863–1936), el físico Max Born (1882–1970), el historiador del arte Heinrich Wölfflin (1864–1945) o el psicólogo Alfred Adler (1870–1937) (Lemke Duque 2006).
El grado de intercambio transnacional que la Revista de Occidente llevó a a cabo es medible, hasta cierto punto, si se analiza y resume el origen nacional de las contribuciones no españolas. El primer gráfico (Anexo–G 1: Artículos y reseñas) muestra el desarrollo cronológico de los artículos y de las reseñas publicadas en la Revista de Occidente dentro de su productividad total entre 1923 y 1936. Lo significativo en este caso es la estabilidad de las contribuciones de artículos y la disminución de las reseñas. En el segundo gráfico (Anexo–G 2: Productividad de artículos según nacionalidad del autor) se ha recogido la producción total de artículos según el respectivo origen nacional. Lo que el segundo gráfico cronológico pone de manifiesto claramente es que casi la mitad de todos los artículos son contribuciones de autores extranjeros, la mayoría de ellos, además, germanohablantes. Algo muy parecido, desde el punto de vista estadístico, nos lo indica el caso de las reseñas, de las cuales, como se puede observar en el tercer gráfico (Anexo–G 3: Reseñas según origen nacional del título), casi la mitad se referían a títulos franceses o alemanes.
A estos datos básicos de análisis empírico habría que añadir, en primer lugar, que si se profundiza en el análisis de los contenidos trabajados tanto en los artículos como en los libros reseñados de autores españoles se puede observar que predominan claramente temas europeos de cultura, arte, ciencia, etc., lo cual potenciaba el carácter profundamente transnacional de los discursos en la Revista de Occidente. Hay que subrayar, en segundo lugar, que este carácter transnacional de la revista se refiere, efectivamente, al hecho de haber compartido una actualidad discursiva con otra publicidad cultural europea. Esa conexión de corte instantánea, es decir de tipo ‘en directo’, fue máxima en los casos de contribuciones de habla alemana dominantes tanto cuantitativa como cualitativamente. El cuarto gráfico (Anexo–G 4: Fuentes alemanas de transferencia cultural) demuestra que, junto a las contribuciones escritas de forma exclusiva, los artículos traducidos de otras revistas o diarios alemanes sobrepasan levemente la cantidad de contribuciones que se publicaron de forma separada extraídas de libros que, en casi el 50% de los casos, fueron además traducidos en la propia editorial de la Revista. De este modo, la Revista de Occidente estableció una conexión directa, intensa y amplia con los discursos de determinadas revista culturales como, entre otros, la Europäische Revue, la Deutsche Rundschau, el Logos o los Blätter für deutsche Philosophie. Estas revistas sirvieron como fuentes para las transferencias culturales (Transferquellen) transmitidas a España mediante la Revista de Occidente, la cual participó, de este modo, en un discurso transnacional sobre la identidad y soberanía cultural de Europa siendo, a la vez, el participante y representante hispanohablante más importante (Lemke Duque/ Gasimov).
Este enlazamiento de la Revista de Occidente con Europa y, más todavía, con Alemania se refleja también en la estructura misma de los colaboradores españoles de la revista. Dentro del ‘círculo de la Revista de Occidente’ se puede observar una relación directa del grado de academización con la especialización cursada en el extranjero, en muchos casos financiada mediante una beca de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), tras la realización de la licienciatura o del doctorado. Dentro de esta relación entre grado académico y estancia de especialización en el extranjero dominan, en el mismo orden, los siguientes tres idiomas: a) el alemán, es decir, Alemania, Austria y Suiza; b) francés, es decir, Francia, Bélgica y Suiza, y c) el inglés, es decir, Inglaterra y los Estados Unidos. Considerando el ‘círculo de la Revista de Occidente’ como fenómeno social se puede concluir que, dentro del grupo de colaboradores, los más numerosos y los que cuentan con el grado de academización más elevado son aquellos que pasaron su estancia de especialización en un país de habla alemana o francesa. Son, además, los representantes más importantes y reconocidos del ‘círculo de la Revista de Occidente’ como Ortega y Gasset, Sánchez-Albornoz y Menduiña y Bosch Gimpera o Manuel García Morente (1888–1942), Xavier Zubiri Apalategui (1898–1983), José Gaos y González-Pola (1900–1969), Ramón Carande y Thovar (1887–1986), Blas Cabrera Felipe (1878–1945), Francisco Ayala y García Duarte (1906–2009), Eugenio Imaz Echeverría (1900–1951), etc. (Lemke Duque 2014, 614 y 667–751).
III.
La cuestión del carácter ‘moderno’ de la Revista de Occidente se refiere, finalmente y de forma definitiva, a los contenidos concretos de los discursos llevados a cabo en la Revista de Occidente, en la mayoría de los casos, a modo de diálogo con su propia editorial. Frente a los aspectos (I.) de la ‘interdisciplinaridad’ y (II.) de la ‘transnacionalidad’ como indicadores de una modernidad meramente formal, los contenidos discursivos concretos contienen la calidad de una ‘modernidad material’ generada como producto resemantizado de las múltiples transferencias culturales de la propia Revista de Occidente. El elemento más decisivo para una valoración adecuada de este grado de ‘modernidad material’ es, sin duda, el concepto de ciencia difundido mediante los distintos dicursos de la revista. En la linea de lo reflejado en los dos puntos anteriores sobre el carácter ‘interdisciplinar’ —es decir, su función discursiva central con respecto a otras revistas españolas (I.)— y sobre el carácter ‘transnacional’ de la revista —es decir, su enlaze amplio y directo con fuentes de transferencia cultural sobre todo alemanas (II.)— queda por precisar el concepto de ciencia en el que se apoyan las transferencias culturales de la Revista de Occidente y de su editorial.
Un indicador decisivo para aclarar la cuestión del concepto de ciencia generado mediante los discursos de la Revista es un estudio preliminar del propio Ortega y Gasset para un libro traducido en la editorial de la Revista de Occidente, en 1928. Se trata de las Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte (1822/23–1830/31 y 1837) de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831), que en la editorial inauguró la subserie Biblioteca de Historiología. El estudio preliminar de Ortega y Gasset previsto como introducción a la traducción española de dichos cursos de Hegel no se publicó, finalmente, de forma completa en el libro sino como artículo separado en la Revista de Occidente y de forma más compacta y corta en una versión alemana de Helene Weyl, en el mismo año 1928, en la Europäische Revue (Hegel, VIII; Ortega y Gasset/ Weyl, 73 y 77). En sus explicaciones en torno a la “Nueva Historiología” iniciada por los cursos de Hegel en 1822/23, Ortega y Gasset argumentaba de forma muy directa en contra de las “desviaciones epistemológicas” (erkenntnistheoretische Verwirrung) del positivismo histórico de Leopold von Ranke y atacaba explícitamente, también, el “caos de sensaciones” (Chaos der Sinnesempfindungen) del criticismo de Immanuel Kant (1724–1804). Apoyándose en los descubrimientos de la física moderna, Ortega y Gasset defendía la tesis de lo inmediatamente dado de las “figuras conceptuales”, es decir, de una “construcción a priori“ del concepto (konstruktiv-apriorischer Begriffszusammenhang) según la cual era posible hablar de una “textura ontológica que cada forma general de la realidad posea” (ontologische Beschaffenheit der betreffenden Realitätsart). Esa caracterización de la estructura fundamental de la realidad fue, sin duda alguna, determinada de forma decisiva por el concepto de la άλήθεια (Unverborgenheit) de Martin Heidegger (1889–1976), es decir, de la “esencia descubierta” de la realidad como tal. Por eso, la misión de la “Nueva Historiología” consistía, según el director de la Revista de Occidente, en identificar ese “núcleo a priori” descubierto (apriorischer Kern) que el mismo Ortega y Gasset, en su estudio preliminar, denominaba además claramente con el término de “constantes“ expresamente opuestas al “continuo heterogéneo” (heterogenes Kontinuum) del que habían hablado los neokantianos como, por ejemplo, el maestro de Heidegger de Friburgo Rickert en su famoso libro Kultur- und Naturwissenschaften (1899), traducido al español por Morente como primer número de la Biblioteca de las Ideas del Siglo XX (Ortega y Gasset 1928/29, 262, 264 y sig. y 266 y sig.; Ortega y Gasset 1928, 154, 159 y sigs. y 164–167; Ortega y Gasset, 1983, tomo 4, 527, 530 y sigs. y 534 y sig.).
Estas constantes del hecho o realidad históricos son su estructura radical, categórica, a priori. Y como es a priori, no depende, en principio, de la variación de los datos históricos. […] La determinación de ese núcleo categórico, de lo esencial histórico, es el tema primario de la historiología. […] La razón que suele movilizarse contra el a priori histórico es inoperante. Consiste en hacer constar que la realidad histórica es individual, innovación, etc. Pero decir esto es ya practicar el a priori historiológico. […] Al destacar el carácter individual e innovador de lo histórico se quiere indicar que es diferencial en potencia más elevada que lo físico. Pero esa extrema diferencialidad de todo punto histórico no excluye, antes bien, incluye la existencia de constantes históricas (Ortega y Gasset 1928, 165; Ortega y Gasset, 1983, tomo 4, 534; Ortega y Gasset 1928/29, 266).
Como ha indicado y repetido Gaos y González-Pola en su prólogo a la traducción española de Die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794/95 y 21804) de Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), publicado en la editorial de la Revista de Occidente en 1934 y en la reedición mexicana de 1964, Ortega y Gasset concretaba este programa de ciencia en sus cursos universitarios de filosofía a partir de comienzos de los años treinta —siguiendo al existencialismo fichteano de Heidegger— bajo el título de una “nueva ontología” en el sentido de una “previa posición de la realidad” dada mediante la inmediata “coexistencia del yo con las cosas“ (Fichte, 6 y 18 sig.; Ortega y Gasset 1983, tomo 12, 49–72). Dentro del círculo más íntimo, es decir, en las tertulias de la Revista de Occidente, se había identificado, con bastante entusiasmo, ese nuevo programa filosófico de Ortega y Gasset como “giro paradigmático hacia una nueva ontología” (Vela, 265 y sig. y 268).[1]
Resumen
Resumiendo los resultados de los tres enfoques analíticos en los que esta breve reflexión ha profundizado es posible sintetizar las siguientes conclusiones:
Sobre la base del carácter representantivo del discurso expuesto a modo de esbozo en el primer enfoque (I.) se puede valorar la Revista de Occidente, efectivamente, como una revista cultural impregnada de un alto grado de ‘interdisciplinariedad’. En la gran mayoría de sus discursos recogía e integraba más de dos o tres áreas temáticas enlazando, de este modo, campos científicos muy diversos, además de tipos de fuentes distintos y una gran variedad de autores. También en torno al segundo enfoque (II.) los datos estructurales de la Revista y del círculo de sus colaboradores presentados mediante las estadísticas indican un gran impacto de ‘transnacionalidad’. Teniendo en cuenta las respectivas estructuras de otras revistas culturales especializadas de aquella época, la Revista de Occidente fue, sin duda, el motor más importante de intercambio intelectual, cultural y científico de España con Europa durante la fase de entreguerras. Lo característico de la Revista de Occidente fue su enlaze con el mundo académico, cultural y vanguardista alemán, sobre todo con el mundo católico de la República de Weimar, de Austria y Suiza.
Lo que, en cambio, parece altamente discutible es la cuestión estudiada en el tercer enfoque (III.) respecto a la ‘modernidad material’, es decir, la cuestión del concepto de ciencia contenido en los discursos concretos de la Revista de Occidente. Esta tesis de un déficit material de la revista se refiere, sobre todo, a la idea de la cultura y al concepto de realidad epistémica e histórica que, según el director de la Revista de Occidente y sus discípulos y colaboradores, seguía definiéndose en términos ontológicos, es decir, en términos pre o incluso antikantianos. Habría que considerar, en resumidas cuentas, el efecto de la Revista de Occidente sobre el mundo sociocultural español y latinoamericano en términos de unos impulsos fuertemente europeístas, pero tan sólo parcialmente modernos. Aunque la Revista de Occidente disponía, formalmente, de estructuras e ingredientes modernistas, su alcance modernizador fue muy limitado.

G1: Artículos y reseñas

G2: Productividad de artículos según nacionalidad del autor

G3: Reseñas según origen nacional del título

G4: Fuentes alemanas de transferencia cultural
Bibliografía
Cacho Viu, Vicente (2000): Los intelectuales y la política. Perfil público de Ortega y Gasset, pról. J. Varela Ortega, introd. y ed. O. Ruiz-Manjón. Madrid.
Camazón Linacero, Juan Pablo (2000): “La crisis europea en Revista de Occidente (1923–1936)”. En: Espacio, Tiempo y Forma, no 13, pp. 369–391.
Castro, Américo (1948): España en su Historia. Cristianos, moros y judíos. Buenos Aires: Losada.
― (1954): La realidad histórica de España. México: Porrúa.
Fichte, Juan Teófilo (1964): Primera y segunda introducción a la teoría de la ciencia, trad. y pról. José Gaos. México: Universidad nacional autónoma de México.
Franzbach, Martin (1988): Die Hinwendung Spaniens zu Europa: Die generación del 98. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.
Fusi Aizprúa, Juan Pablo (1993): “La cultura europea 1919–1939”. En: Desde Occidente. 70 años de Revista de Occidente. Madrid, pp. 29–40.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1928): Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal, trad. J. Gaos, pról. J. Ortega y Gasset, 2 tomos, tomo 1. Madrid.
Henríquez Ureña, Pedro (1927): “El peligro de la Revista de Occidente”. En: La Pluma 8. F Véase también aquí.
Jover Zamora, José Maria / Gómez-Ferrer Morant, Guadalupe (2001): “Cultura y civilización: la plenitud de la edad de plata”. En: Jover Zamora, José Maria / Gómez-Ferrer Morant, Guadalupe / Fusi Aizpurúa, Juan Pablo (eds.): España: Sociedad, política y civilización (XIX–XX). Madrid: Areté, pp. 575–631.
Lemke Duque, Carl Antonius (2006): “La Biblioteca de las Ideas del Siglo XX, La Revista de Occidente (1922–1936): prefiguración de la reintegración de España en Europa”. En: Rodiek, Christoph (ed.): Ortega y la cultura europea, Fráncfort del Meno: Lang, pp. 159–190.
― (2010): “Der ‘Spengler-Effekt‘. Zu einigen Stationen der internationalen Wirkung des Der Untergang des Abendlandes 1919–1925“. En: Archiv für Kulturgeschichte 92, pp. 165–202.
― (2013): “’Permanente Pseudo-Morphose’ und ‘transitive Dekadenz’. Kulturkritische Resemantisierungen der Geschichtsmorphologie Oswald Spenglers im Echo der Madrider Presse (1920–1936)“. En: Gasimov, Zaur / Lemke Duque, Carl Antonius (eds.): Oswald Spengler als europäisches Phänomen. Der Transfer der Kultur- und Geschichtsmorphologie im Europa der Zwischenkriegszeit (1919–1939). Mainz: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 181–233.
― (2014): Europabild – Kulturwissenschaften – Staatsbegriff. Die Revista de Occidente (1923–1926) und der deutsch-spanische Kulturtransfer der Zwischenkriegszeit, Fráncfort del Meno.
Lemke Duque, Carl Antonius / Gasimov, Zaur (2013): “Oswald Spengler als europäisches Phänomen. Die Kultur- und Geschichtsmorphologie als Auslöser und Denkrahmen eines transnationalen Europa-Diskurses“. En: Gasimov, Zaur / Lemke Duque, Carl Antonius (eds.): Oswald Spengler als europäisches Phänomen. Der Transfer der Kultur- und Geschichtsmorphologie im Europa der Zwischenkriegszeit (1919–1939). Mainz: Vandenhoeck & Ruprecht, pp. 7–14.
López Campillo, Evelyne (1972): La “Revista de Occidente” y la formación de minorías (1923–1936), Madrid.
Miranda Matos, Enid Antonia (1995): La Revista de Occidente como empresa intelectual. El influjo orteguiano en la psicología en España, Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid.
Ortega y Gasset, José (1928/29): „Geschichte als Wissenschaft. Hegels ‘Philosophie der Geschichte‘ und die Historiologie“. En: Europäische Revue 4, pp. 259–272.
― (1928): “La ‘Filosofía de la historia’ de Hegel y la Historiología”. En: Revista de Occidente, enero-febrero-marzo, pp. 149–176.
― (1983): Obras Completas, 12 tomos, tomo 3, 4 y 12. Madrid: Alianza.
Ortega y Gasset, José / Weyl, Helene (2008): “Helene Weyl an Ortega y Gasset 20.07.1928”; “Ortega y Gasset an Helene Weyl martes”. En: Märtens, Gesine (ed.): Correspondencia. José Ortega y Gasset, Helene Weyl, Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 72–78.
Salas, Jaime de / Briesemeister, Dietrich (eds.) (2000): Las influencias de las culturas académicas alamana y española desde 1898 hasta 1936, Fráncfort del Meno: Vervuert.
Sánchez-Albornoz, Claudio (1923): “España y Francia en la Edad Media – Causas de su diferenciación política”. En: Revista de Occidente (octubre-noviembre-diciembre), pp. 294–316.
― (1925): “Las behetrías: La encomendación en Asturias, León y Castilla”. En: Anuario de Historia del Derecho Español 1, pp. 158–336.
― (1927): “Muchas páginas más sobre las behetrías”. En: Anuario de Historia del Derecho Español 4, pp. 5–157.
― (1930): “La Redacción Original de la Crónica de Alfonso III“. En: Spanische Forschungen der Görresgesellschaft 2, pp. 47–66.
― (1931): “A través de los Picos de Europa. Una ruta histórica”. En: Revista de Occidente (enero-febrero-marzo), pp. 250–27.
Schulten, Adolf (1922): Tartessos. Ein Beitrag zur ältesten Geschichte des Westens, Hamburgo: Friederichsen.
― (1923): “Tartessos, la más antigua ciudad de Occidente”. En: Revista de Occidente (julio-agosto-septiembre), pp. 67–94.
Vela, Fernando (1929): “El curso filosófico de José Ortega y Gasset”. En: Revista de Occidente (abril-mayo-junio), pp. 261–268.
Enlaces adicionales
Ø Para más información sobre Ortega y Gasset (bibliografía y biografía), véase el portal Proyecto Filosofía en español.
Ø En el mismo portal también se encuentra un breve panorama de revistas culturales de la postguerra escrito por Florentino Pérez Ebid (del año 1956), que incluye la Revista de Occidente.
Ø La fundación Ortega y Gasset.
Ø El portal Cervantes Virtual ofrece acceso a artículos de Javier Escudero, Martine Torrens, Leopoldo Zea y Paulino Garagorri sobre la Revista de Occidente.
[1] Para profundizar de lleno en el concepto de ciencia del ‘círculo de la Revista de Occidente’, véase Lemke Duque 2014, 221-512.
Carl Antonius Lemke Duque (Berlín/San Sebastián-Donosti)